La economía y la literatura.
Hasta la Primera Guerra Mundial, el dinero tiene un sentido,
y los novelistas no dejan de explotarlo, explorarlo y
convertirlo en materia literaria.
Thomas Piketti
Madre, yo al oro me humillo,
él es mi amante y mi amado,
pues de puro enamorado
de continuo anda amarillo.
Que pues doblón o sencillo
hace todo cuanto quiero,
poderoso caballero es don Dinero
Francisco de Quevedo, 1580-1645
Existe la opinión, más o menos bien fundada, de que los economistas son malos escritores. Alguien dijo alguna vez que, después de los periodistas deportivos, los que peor maltratan el español son los economistas. Tal vez hacía alusión a la cantidad de anglicismos que usan, las más de las veces, innecesariamente.
Obviamente, como en todo, hay importantísimas excepciones: Milton Friedman, además de ser uno de los más importantes economistas de la historia, era un excelente prosista. Lo mismo se puede decir de John Stuart Mill y de John Maynard Keynes. Sabemos que Karl Marx apreciaba las obras de Shakespeare– particularmente el Timón de Atenas – las de Goethe y los clásicos de la antigüedad. En México sobresalió Jesús Silva Herzog, notable economista y ensayista, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. En Colombia tenemos a Alejandro Gaviria, cultor de las buenas letras, además de econometrista.
Hay quienes sobresalen como economistas y escritores de ficción. Tal es el caso del español José Luis Sampedro (1917-2013), a quien le fue otorgada la Orden de las Artes y las Letras por su “sobresaliente trayectoria literaria y por su pensamiento comprometido con los problemas de su tiempo”. Igualmente, se le concedió el Premio Nacional de las Letras Españolas en el año 2011.
Generalmente, escritores y poetas suelen ser ácidos críticos de la economía de mercado, o del capitalismo, como se decía antes. El estereotipo del economista– quien hace del egoísmo y la racionalidad económica la piedra angular del edificio social y político– parece situarse en las antípodas del estereotipado escritor, bohemio, desinteresado y altruista. Ambas cosas no son ciertas, al menos no del todo. Como los estereotipos, que no es que sean falsos sino incompletos. O caricaturas.
Las grandes obras de la literatura tienen la capacidad de iluminar aspectos de la vida económica, los cuales se entienden mucho mejor si se apela a ellas. Tal es el caso de las obras de Jane Austen, de Dickens o de Balzac. El famoso libro de Thomas Piketty, El Capital en el Siglo XXI, al cual pertenece el primer epígrafe de este texto, utiliza profusamente a autores del XIX para ilustrar su controvertida tesis de que las rentas provenientes del capital han crecido mucho más rápido que las del trabajo, lo cual explica el enorme crecimiento de la desigualdad desde la década de 1970. Es evidente que las rentas del trabajo están prácticamente estancadas desde hace medio siglo. No hay discusión al respecto, es evidente. En donde hay discrepancias es en la explicación de la misma y en las propuestas de solución de Piketty.
Según el economista francés, la I Guerra Mundial es el parteaguas en el que se bifurcan la novela y el patrimonio de los protagonistas: la riqueza ya no hace parte de la trama, o no es el tema central, entre otras cosas, porque la inflación, la aparición de la sociedad de masas y los avatares de la fortuna, la tornan incierta, por decir lo menos. A esto alude el autor austríaco Stefan Zweig en su libro El Mundo de Ayer, añorando la edad de oro de la seguridad. A Piketty, la literatura decimonónica le sirve para ilustrar su tesis de que hemos regresado a una sociedad patrimonial, la que retrata Zweig en el libro mencionado.
También podría señalarse que la teoría y la historia económica, pueden usarse de manera fructífera para mejorar el análisis literario. Así, por ejemplo, con las invectivas de Cervantes contra los arbitristas, la falta de comprensión de Francisco de Quevedo del desastre que se fraguó con la política monetaria de Felipe IV o las desventuras de Antonio y Shylock en El Mercader de Venecia de Shakespeare.
La verdad es que la economía – como el derecho- aparece en todas partes, pues la economía es reflexión sobre los asuntos ordinarios de la vida y, de ellos, el más importante es el del sustento, pero es igualmente cierto que la literatura ha terminado por modelar nuestra comprensión del mundo.
Nadie puede situarse por fuera de la economía y nadie es inmune a la literatura. ¿Qué sería de Cervantes, Shakespeare, Balzac, Dickens o Austen sin el contexto económico en el que se inspiraron o contra el que reaccionaron? ¿Cómo entender a Smith, Marx, Walras, Keynes o Friedman sin las grandes obras que han definido lo que hemos llegado a ser?
Así como fue un error separar la reflexión moral de la economía – que en tiempos de los clásicos, particularmente en Adam Smith, eran lados de una misma moneda– algunos creemos que es un error considerar que el prosaico mundo de la reflexión económica es ajeno al mundo de disciplinas blandas como la literatura. Así como los llamados hombres prácticos, con frecuencia son esclavos de algún economista difunto (Keynes), es igualmente cierto que en buena medida todos somos esclavos de algún poeta muerto.
M.S
¡¡¡Nuevos tiempos nuevas ilusiones ESPERANZA para TODOS!!!








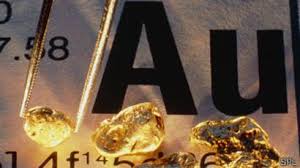



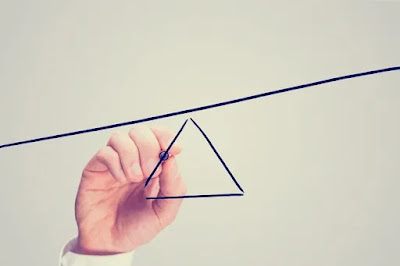
Comentarios
Publicar un comentario
¿Qué quiere comentarme al respecto de la publicación?